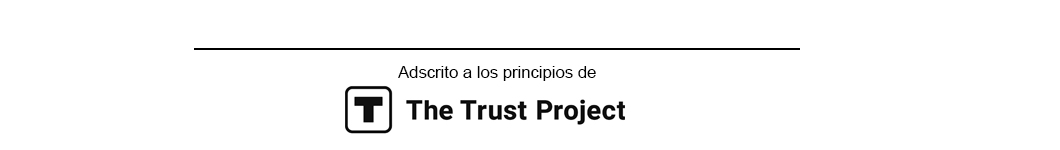NATASHA CAMPOS
A veces un espectáculo empieza mucho antes de que se apaguen las luces. La Cruz de Celia comenzó en la cola de entrada del Teatro La Latina, donde la gente ya irradiaba una energía especial, como si todos supiéramos que estábamos a punto de compartir algo grande. Y no nos equivocamos.
Cuando el telón se abrió, una ola de sonido, luz y emoción nos envolvió sin pedir permiso. Los bailarines, las voces, los músicos —esa big band que parecía respirar al mismo tiempo— construyeron un universo propio, magnético, imposible de mirar de reojo. Cada gesto, cada nota, cada destello parecía decir: “esto es para vosotros”.
Tal como explican sus creadores, La Cruz de Celia no encaja en las etiquetas habituales. “Digamos que es un concierto dramatizado”, afirma Óscar Gómez, autor de la idea original y del guion. Y la definición encaja a la perfección: sobre el escenario conviven diez músicos, intérpretes que narran la vida de Celia Cruz y un audiovisual con imágenes inéditas de la artista desde su infancia.
La dirección escénica y vocal de Sarah Gómez y la dirección musical de Pepe Rivero sostienen un engranaje preciso, donde música, palabra e imagen se integran con naturalidad para construir un homenaje vibrante y respetuoso.
La función arranca con una escenografía bañada en luces cálidas y una pantalla que simula una televisión antigua. Desde ella aparece Alexis Valdés, narrando con cercanía la historia de Celia. Esa mezcla de nostalgia y modernidad marca el tono del espectáculo.
Y entonces… se abrió el telón. Y fue como si el mundo se detuviera un instante. Una explosión de luz, de música, de vida… nos envolvió por completo.
La big band, es uno de los pilares del montaje. El maestro Pepe Rivero al piano brilla con una sensibilidad que sostiene y eleva cada número. La ejecución es impecable, con arreglos que respetan la esencia de Celia pero aportan frescura.
El cuerpo de bailarines aporta dinamismo, color y teatralidad. Sus coreografías, precisas y llenas de energía, acompañan a los cantantes sin eclipsarlos, reforzando el carácter festivo y emocional del espectáculo, tal como recomienda la guía al valorar “la complejidad de los movimientos y la sincronización”.
Las voces no interpretan a Celia: la sienten, la cuentan, la honran. Y el público lo percibe.
La historia avanzaba con una fuerza que atrapaba, y el escenario se convertía en un imán que no dejaba escapar la mirada. Hubo momentos de pura belleza, otros de intensidad absoluta, y alguno que, sin esperarlo, me tocó lo suficiente como para emocionarme.
Era un latido. Un latido enorme… que nos incluía a todos.
La respuesta del público fue uno de los elementos más destacables de la noche. Hubo conexión inmediata: aplausos prolongados, sonrisas cómplices y una energía colectiva que se mantuvo constante. No hubo frialdad ni desconexión; cada intervención era recibida con entusiasmo.
Las dos últimas canciones hicieron que todo el teatro se pusiera en pie. Nadie volvió a sentarse. Era como si el público entero necesitara acompañar a los artistas hasta el último latido. Palmas, caderas moviéndose en los pasillos, sonrisas abiertas: un cierre que evocaba el espíritu de Celia Cruz en estado puro.
Salir de allí fue como volver al mundo con un pedacito de ese universo pegado al pecho.
La Cruz de Celia es un homenaje honesto, vibrante y técnicamente impecable. No pretende imitar a Celia Cruz, sino celebrarla desde el respeto y la creatividad. Su formato híbrido -concierto dramatizado con elementos documentales- lo convierte en una propuesta distinta dentro de la cartelera madrileña.
Un espectáculo que emociona, que enseña y que recuerda por qué Celia Cruz sigue siendo eterna.
Y al salir del teatro, con el ritmo aún latiendo en el pecho, entendí que esa noche me había cambiado algo.
Volveré a echar… asúcarrr al café.